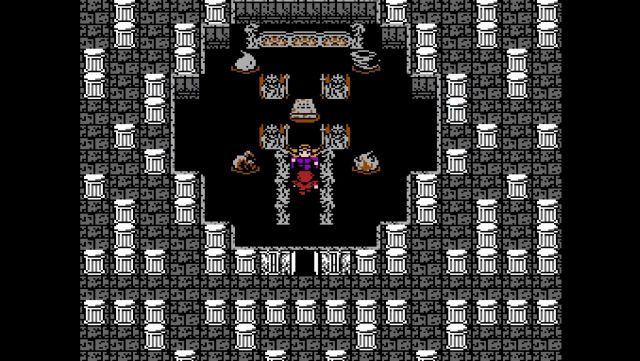35 años son muchos años. Especialmente en el ámbito de los videojuegos, y todavía más especialmente en el de aquellos títulos más preocupados por construir un mundo y su historia que en ofrecer una jugabilidad accesible, disfrutable desde los primeros segundos de partida. Menos centrados en entretener con desafíos inmediatos, como ver si somos capaces de llegar al siguiente nivel o completamos juegos de una sentada obteniendo mejor puntuación que la vez anterior, y más en dejar la clase de poso que provocan aquellos con diferentes rutas para tomar y misterios para resolver.
Antes de 1987, Famicom (la NES japonesa) ya se había convertido en éxito de masas gracias a nombres como Mario, Excitebike y otros deportivos o de enfoque más arcade. Pero llegada la segunda mitad de la década, sagas como Zelda y Dragon Quest empezaron a cambiar la tendencia, a ofrecer aventuras de mucho más empaque. Y Final Fantasy les siguió justo detrás. Con un primer juego simplón para estándares actuales, y de ventas no particularmente sorprendentes para contemporáneos, pero con capacidad para iniciar un fenómeno que 35 años después sigue al alza.
La esencia Final Fantasy
Este aniversario, no obstante, también cae en una época un tanto caótica, donde remakes, secuelas, precuelas y entregas numeradas comparten espacio sin compartir necesariamente identidad. Poner Final Fantasy en una carátula suele asegurar atención y buenas ventas; pero, a diferencia de la citada Dragon Quest (ahora bajo el paraguas de la misma compañía tras la fusión de Square y Enix), la naturaleza de la saga creada por Hironobu Sakaguchi es más voluble y propensa a los altibajos. Quizá, en parte, porque dicho diseñador lleva tiempo sin formar parte de esa compañía.
Por supuesto, no podemos atribuir todos los méritos o deméritos de una franquicia a una sola persona. Ni siquiera en 1987, cuando el original habría sido otro juego sin los diseños de Yoshitaka Amano o la música de Nobuo Uematsu (sin olvidar tampoco a los encargados de programar, dibujar sprites o incluso contribuir con ideas para la historia). Sakaguchi podía ser el director, pero al igual que el cine necesita un guion, actores, utilería y horas de edición, los videojuegos tienden a ser trabajos en equipo que no llegan lejos —o a las mismas cotas de calidad— si fallan una o varias piezas.
El tema con Final Fantasy, no obstante, es que a pesar de la constante rotación de talento en diferentes cargos de importancia, y los giros técnicos, mecánicos o narrativos aplicados a cada entrega a través de las generaciones de NES, SNES y PlayStation, la calidad se mantuvo estable durante más de una década. Mientras Square todavía se llamaba Squaresoft, y mientras Sakaguchi seguía involucrado como productor, supervisor y/o escritor (Final Fantasy VIII y X fueron las dos excepciones) incluso tras ceder las labores de dirección a otros empleados.
Habiendo citado Dragon Quest, es imposible no mencionar también Yuji Horii, muy involucrado en el reciente Dragon Quest XI y ya el futuro XII a pesar de empezar antes y ser bastante mayor que Sakaguchi. Los años pasan, el personal se renueva y las entregas prueban ideas nuevas, pero su saga se mantiene como un bastión férreo del género. Quizá demasiado, podrían decir algunos. Después de todo, Final Fantasy VII fue el juego que lo popularizó en Occidente, y desde entonces aquí hemos orbitado algo más en torno a los modernismos y melodramas que derivaron de él.
Con un porcentaje cada vez mayor de fans iniciados no ya durante la etapa PlayStation, sino de Final Fantasy X en adelante, ya sin Sakaguchi al timón, es fácil acabar en la conclusión de que la esencia de Final Fantasy es que no tiene realmente esencia. Que cada entrega cuenta con vía libre para reinventarse y hacer algo nuevo, aunque corra en dirección opuesta a la anterior, siempre que el resultado compute como JRPG, tenga intrigas, un elenco de personajes memorable, buena música y esporádicas conexiones con el pasado a través de chocobos, moguris o invocaciones.
Pero no siempre fue así. Durante mucho tiempo era una saga con entidad propia, capaz de moverse a través de diferentes perspectivas y ambientes sin dejar de evocar una sensibilidad común. Un estilo de construir mundos e historias que no se perdía aunque cambiásemos de mundos e historias. Fuese en mayor o menor medida atribuible a Sakaguchi (de nuevo, Final Fantasy VIII mostraría un anticipo de la saga sin él), estaba ahí. Y empezó con un juego tan anticuado a ojos modernos como meritorio y entrañable a ojos nostálgicos. El mismo que hoy cumple 35 años.
Del papel a la pantalla, y viceversa
Antes de hablar de otras particularidades, es importante detenerse un momento en el hecho de que la mayor limitación para crear un JRPG en NES no eran tanto los gráficos, la cantidad de píxeles o colores que se podían mostrar en pantalla, como el tamaño de los cartuchos. Final Fantasy III, la culminación de aquella generación (y todavía uno de los mejores exponentes de la saga si lo visitamos a través de Pixel Remaster), pesaba apenas medio mega, y eso que salió años después, tras moverse a un cartucho que multiplicaba varias veces la capacidad del original.
Con el tiempo, la saga saltaría de las consolas de Nintendo a las de Sony justo por eso; pero mucho antes de aparecer la alternativa, en Square tuvieron que adaptarse y sus primeros intentos evidencian cómo las pretensiones narrativas, si bien humildes al lado de lo que vendría no tanto después, ya iban por delante de los medios disponibles. La intención de crear un trasfondo elaborado, multitud de pequeñas historias encadenadas como parte de una mayor, siempre estuvo ahí; pero la ejecución fue muy dispersa, propensa a confundir en la primera toma de contacto.
Aunque en relación a eso último, es importante recordar que Final Fantasy no solo se estrenó en una época donde su narrativa, por más escueta o críptica que nos parezca ahora, seguía teniendo más sustancia que la de prácticamente cualquier otro título (RPG o no); también que se trataba de la edad dorada del manual, cuando los cartuchos podían contrarrestar muchas de sus limitaciones siendo acompañados por librillos con tutoriales, ilustraciones variadas, pistas, mapas y el contexto argumental que no siempre era viable implementar de forma directa en el propio juego.
Y ahí Final Fantasy no solo no fue una excepción, sino que ofreció uno de los más elaborados, especialmente en su llegada a América, donde el público tenía menos experiencia con el género. En él se incluyó una cantidad ingente de información, desde las peculiaridades de cada clase hasta el propósito de cada menú, la utilidad de cada objeto o el funcionamiento de su atípico sistema de magias (basado en número de lanzamientos y no puntos), llegando incluso a funcionar como guía paso a paso —a través de aldeas, mazmorras y jefes— para la primera mitad de la aventura.
En aquel entonces, el manual era una parte casi indisoluble de la experiencia Final Fantasy, y aún hoy puede ser consultado y descargado desde un servidor oficial de Nintendo con motivo de la reaparición del juego en NES Mini. Pero aun obviándolo, es posible encontrar y tirar del hilo conductor hablando con personajes que merodean las aldeas y dan indicaciones para problemas inmediatos (el secuestro de una princesa, la ocupación de una aldea pesquera por piratas, el letargo de un príncipe que tiene a sus súbditos en vela, etcétera) o anticipos de revelaciones por venir.
Bucles temporales y castillos en el cielo
Aviso: esta sección incluye spoilers de un juego de 35 años.
Todavía muy influenciado por Dragones y Mazmorras, así como por los primeros RPG digitales de Occidente (Ultima, Wizardry), Final Fantasy empezó con personajes mudos y anónimos, lienzos en blanco para que cada jugador eligiese con libertad las clases y los nombres y personalizase su experiencia desde el menú inicial. Fue una tradición efímera a pesar de que Final Fantasy III y V tomarían su testigo con los oficios; pero incluso entonces, en su rudimentaria primera implementación, Sakaguchi y compañía ya subvirtieron un tópico elegido por su valor práctico.
Los genéricos Guerreros de la Luz, profetizados antes de su llegada, eran parte de un bucle casual que empezaba con la derrota del primer jefe, el caballero Garland, y su envío hacia el pasado por los cuatro Monstruos Elementales a los que debíamos dar caza durante el grueso del juego para restaurar el orden natural de un mundo en constante deterioro. Durante la aventura, descubríamos los efectos que estas criaturas ya habían tenido sobre cada una de las regiones, e incluso aprendíamos sobre la destrucción de una civilización más avanzada que cualquiera de las aún existentes.
Pero no era hasta casi el final cuando se revelaba que los Monstruos Elementales solo estaban en nuestro presente porque Garland los había mandado primero desde el pasado, siguiendo a su derrota a manos de los Guerreros de la Luz, y creando/perpetuando un ciclo que lo hacía más fuerte. Por eso existía la profecía de la que oíamos hablar desde el principio, y por eso salvar al mundo implicaba que nadie recordase a los Guerreros de la Luz de allí en adelante: si el plan de Garland fracasaba, el bucle se rompía y no habría profecía que adelantara nuestra llegada.
Las revelaciones derivadas de este bucle fueron una de las aportaciones argumentales más interesantes de un juego que, no obstante, había empezado a desviarse de sus influencias occidentales algo antes. Si bien Ultima ya mezclara la fantasía medieval de Dragones y Mazmorras con viajes en el tiempo y elementos explícitos de ciencia ficción como los que Star Wars había permeado en ambas culturas desde finales de los setenta, Final Fantasy también miró por el rabillo del ojo hacia El castillo en el cielo, película de animación de Studio Ghibli estrenada en el verano de 1986.
No solo la idea del cristal como fuente de energía o el barco volador que reaparecería entrega tras entrega como método de exploración avanzado (tras un barco corriente para surcar el mar y una canoa para los ríos) tenían equivalentes previos en la cinta de Hayao Miyazaki; también la cultura y arquitectura de los lufenianos, civilización que antes de la llegada de los Monstruos Elementales había construido fortalezas aéreas con robots de diseño, era bastante reminiscente a la visión de Ghibli de Laputa. Otra sorpresa revelada horas después de empezar para hacer más memorable nuestro viaje.
Un mundo para contar una historia, y una historia para jugar
Es debatible qué porcentaje de la obra de Sakaguchi y su equipo podemos atribuir a ideas de Hayao Miyazaki, George Lucas o incluso J. R. R. Tolkien, pero no tanto que de ese cóctel surgió algo con entidad propia gracias a la forma de integrar cada aspecto y, tan o más importante, la infraestructura jugable. Final Fantasy era una buena historia narrada a través de un buen JRPG, que abría poco a poco un mundo de gran escala y ofrecía bastante versatilidad —y rejugabilidad— a través de sus clases.
Con cuatro personajes en el equipo y seis clases para elegir (repetibles si así lo queríamos), había docenas de combinaciones posibles, algunas incluso recomendadas —o disuadidas— por el manual. Además, a partir de cierto punto todas ellas podían evolucionar a una versión mejorada con nuevo sprite; lo que, unido a su presencia física durante las batallas (una rareza viniendo de Ultima y Dragon Quest, juegos con combates en primera persona), y las animaciones dedicadas a ataques, magias y estados alterados, hizo de Final Fantasy un RPG más cinematográfico.
Cierto, algunas de sus decisiones de diseño no han envejecido nada bien, como el exceso de gestión necesario para comparar equipamientos o la ausencia de redirección automática en los ataques si el enemigo elegido es eliminado antes por otro personaje (lo que daba lugar a muchos fallos y desperdicios de turnos, aunque por otro lado también forzaba a planear mejor y evitaba la clase de rutina en la que acabarían cayendo entregas posteriores durante los combates normales). Pero los cimientos estaban ahí, e incluso ahora lo sostienen en pie desde que superamos el inevitable periodo de acomodación que requiere volver tras 35 años de mejoras.
Muchas de ellas —la inmensa mayoría— fueron positivas y ahora dejan a este Final Fantasy como una reliquia con más interés como artefacto arqueológico que como videojuego en sentido estricto. Pero entrelazada con la curiosidad por cómo empezó todo, también es fácil encontrar la melancolía por una época que queda atrás no solo por cuestiones técnicas, sino personales. Por esa sensibilidad que incluso en su forma más primitiva, ya evidenciaba el potencial de esta saga. Los primeros pasos para una trayectoria de aventuras legendarias no solo por sus gráficos, sus historias, su música, su exploración o su combate, sino por cómo todo ello se reforzaba mutuamente.
Con el salto a la era PlayStation y el desarrollo de Final Fantasy VII (en su momento, la mayor superproducción de la industria), Sakaguchi formó a Yoshinori Kitase como sucesor para luego centrar su atención en Final Fantasy: La Fuerza Interior mientras aquel se encargaba de liderar Final Fantasy VIII y, con el tiempo, también Final Fantasy X. Todos sabemos cómo acabó esa historia: tras involucrarse plenamente en el intermedio Final Fantasy IX, un regreso momentáneo a la fantasía medieval, Sakaguchi vio cómo el fracaso de su película condenaba Square a la bancarrota y terminaba forzando una fusión que sacudiría la organización interna de la compañía.
Con vistas a levantar el negocio vinieron las secuelas y las compilaciones, además del fin de los turnos; y sin Sakaguchi por el medio, también vinieron los constantes cambios de directores y estilos. Final Fantasy nunca nos dejó, y sigue sin hacerlo casi dos décadas después de la fusión con Enix. Pero al mismo tiempo, cuesta negar que este Final Fantasy es otro Final Fantasy, aun si es capaz de hacer cosas grandes, de deslumbrarnos en sus mejores momentos y de ilusionarnos con sus nuevos tráileres. La saga ha cambiado, sus creadores han cambiado, y muchos de sus fans también. Aunque eso, por suerte, no impide que podamos disfrutar de lo que era en el pasado, ni tampoco de lo que todavía tiene capacidad para ser en el futuro.